Sabina
Sabina en el barrio Barranquitas, a media cuadra de la avenida, calle de tierra y la vía cercana. Vecinos buenos, cercos de ligustros, zanjas de aguas olorosas, necesarias para apagar el polvo en las tardes calientes y regar calas saludables y generosas. El lechero, el panadero y el sodero, todos con sus ruidos y pregones, voces conocidas, repetidas a la misma hora de cada día durante tantos años.
Sabina y una vida plena por los años sesenta con todos sus hijos, y ya unos cuantos nietos.
El tren de la noche y su silbato, el chirriar de la barrera que se baja y vuelve a subir, arrancar de autos, lo mismo a las siestas. Travesuras de chicos en casa de la abuela. Silencios forzados, corridas de pies descalzos, vigilancia de dormitorios con plácidos ronquidos. Sabina y sus cucos, que el chupasangre, que el hombre de la bolsa o la llorona, no salgan, no abran, no griten, no... Viene tormenta, todos abajo de la mesa, miedo contagiado y dientes que suenan.
Sabina y su comida, toda rica criolla y gringa. Fideos amasados -cámbienme la tabla, ésta está rajada-, manos y harina confundiendo su blancura y algún dolor en las muñecas, el reuma que empezaba. Pasteles de carne con orejitas parejas, dorado justo y azúcar -apenas-. Empanadas y polenta, locro, buceca y torta negra. Colores, formas, sabores, todo a punto.
Sabina y su genio, órdenes al marido, a los hijos y a los nietos -traeme fruta, encargá la carne, pagá el impuesto-, yendo y viniendo del frente al fondo, del tapial de la vecina al kiosco de la esquina -don Medina, présteme la última, le devuelvo el suplemento, déme el de los caballos ése le gusta al Negro-.
Sabina nacida con el siglo y su dulce niñez de gringa en el campo, muy cerca de la ciudad a la altura de la estación Piquete Las Flores. Juventud de una belleza sencilla y rústica, por lo mismo atractiva, perpetuada en una única foto del cuadro familiar. Su trabajo de niñera para los hijos del gobernador, un orgullo, de ahí sus hábitos de respeto, formalidades y delicadezas. Época de pretendientes... y Pablo buen mozo y de bien, pero se fue de voluntario a la guerra. Y ella esperando. Y Andrés que apareció, un criollo, simpático y querendón. La ganó para siempre. Boda sencilla y el comienzo de una familia grande... Y Pablo que un día volvió... ya era tarde.
Sabina y un hijo y otro y otro, hasta ocho. Los años duros, la crisis famosa, que agudizó la imaginación y el ingenio de tantos. La vida por entonces fue una lucha continua, pero digna. Ropa, escuela, calzados para todos y algunas salidas, mientras se podía. Fueron creciendo, se casaron, el dolor insuperable de haber perdido a dos. Mientras el reuma avanzaba hacia las rodillas, los brazos.
Muchos nietos y bisnietos seguían llenando su vida. Sabina y su coquetería, nada llamativo, ni lujos, pero sí el orgullo de su piel blanca, sana y siempre firme. Su rodete eterno que se desataba en secreto frente a la medialuna biselada del espejo de la cómoda y el enigma del largo de su cabello, hilos de seda tan finos y blancos ¿hasta dónde? Talco y colonia de rosas o lilas, sus fragancias preferidas. Y sus pudores -yo con el Negro ni un beso delante de la gente, no nena, eso no se hace-.
Los hijos que se van y la casa que va quedando grande. Un día muy de repente a Andrés lo venció una enfermedad corta, absurda, casi inexplicable.
El desamparo, el desasosiego y la soledad a pesar de todos los que la rodeaban. Y sus caprichos, su genio y su poder doblegados, sus órdenes sin sentido, el no estar bien en ningún lugar, ni con uno ni con otro, ni sola... Sabina y la tristeza ganándola de adentro... El reuma dominándole hasta el corazón fue la excusa del final de su tiempo.
Sabina y el signo indeleble de su huella en nuestras vidas. Sabina y su sangre escribiendo estas letras.
Catalina
8 de julio de 1931.
Poveretti. Duermen con inocencia. Veinte días de barco. Hoy desembarcamos, se termina el viaje en el Conte Verde. Ya se ve la ciudad. No los voy a despertar hasta que el sol esté más alto y empiecen las órdenes para ir a cubierta. Mi baúl. ¿Lo encontrarán? Hay tantos baúles. íPobres hijos míos! Las muchachas que entienden más sufren mucho, lloraron casi todos los días del viaje. Mario no, sólo pregunta cuánto falta para ver al papá, y si enseguida volvemos a casa.
En su última carta dijo que nos esperaba en el Hotel de Inmigrantes... ¿Cómo estará? La guerra ya nos separó una vez... éramos novios y se lo llevaron al frente. También fueron tres años, no volvía y ya lo dábamos por muerto hasta que apareció. Era el día de San Valentín. No lo reconocí, su mamá no lo podía creer.
Flaco, enfermo, sucio y lleno de piojos pero vivo. Estaba medio perdido, preguntaba si la guerra había terminado... De mí sí se acordaba bien... íAy Albino!
Algunos años de tranquilidad. La familia, los hijos y la miseria sin esperanzas, y te viniste. ¿Qué será de nosotros? Ojalá sea un tiempo nomás... Yo, como Mario, también quisiera preguntar si volvemos a casa...
Otra vez esos golpes. íCómo gritan esos friulanos que juegan a la murra! Que se callen que todavía hay gente que duerme. ¿Y el del acordeón? ¿A esta hora se le ocurre tocar...? Esa música me hace llorar, aunque a mí se me caen las lágrimas por nada y no quiero que los chicos me vean así.
Parece que se termina la tranquilidad. Ya se despertaron los del sur que están en el último camarote, y ya se están peleando. Bueno empezó el último día de viaje, el último día en el Conte Verde, llegó el día Albino por fin... Santa Augusta de Treviso, ayúdame a ser fuerte, Madonna di Mont, dame tu bendición...
FUENTE: DIARIO 'EL LITORAL' de SANTA FE






















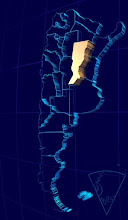


No hay comentarios:
Publicar un comentario