Carlos Catania
Los tiempos que corren infunden la sensación (y
conforman la noción) de que ya no hay vuelta atrás. El caos no se
manifiesta sólo en cataclismos políticos y religiosos internacionales
tales como el Holocausto, la bomba atómica, el 11 de setiembre (algo tan
atroz como los crímenes perpetrados por los Estados Unidos en diversos
“blancos” del planeta). De seguir enumerando hechos similares,
rebasaríamos el espacio de esta breve nota, revelando los inmensos
manicomios y cementerios, habitáculos de la estupidez universal.
Hay olor a podrido en este mundo, y si arrojáramos lo
descompuesto a la basura, probablemente no quedaría nada en pie sobre
la tierra. Se objetará este simple y ominoso axioma aludiendo a las
maravillas de las técnicas y las ciencias que, según los encantadores
clichés proselitistas, otorgan calidad y duración a la vida. Sería
interesante saber de qué vida se trata. Personalmente se me antojan
distracciones y caricias de gran contenido artificial, destinadas a
prolongar la muerte de los muertos. Y por si esta apreciación tuviera
sabor a nihilismo, diré que el que aquí escribe es un neurótico fanático
de la existencia y un respetuoso admirador de las personas concientes.
Aún entre quienes tienen en claro el asunto, persiste una entrega a la
ficción de la esperanza. Creer que los cambios (reales) se producirán
esperando el advenimiento de impulsos exteriores es algo muy común,
absolutamente cómodo e inútil. Comparto el inmoralismo de Nietzche, que
reniega de la existencia de fenómenos morales. Su crítica a la
concepción cristiana del mundo, a sus principios y slogans, involucran
otra concepción donde lo inmoral se opone a lo moral en curso.
La hipocresía de cuño burgués, consistente en
quejarse de tal o cual problema que amenace desbaratar la organización
de su cueva, ya provenga de decisiones políticas, de la seguridad o del
precio de la carne, es rasgo típico del vivencialmente enclaustrado, del
inerte que, por supuesto, no se siente responsable sino víctima,
postura que le imposibilita reflexionar seriamente sobre los hechos que
le producen urticaria, lo que, al menos, removería su conciencia
paralizando su lengua de loro y, con fortuna, ejercitaría el oficio de
francotirador.
Ignoro si tal conciencia serviría para algo. Muy a
menudo me he preguntado de qué sirve escribir un libro cuando en la
esquina de mi casa una anciana ha sido golpeada hasta morir, para
robarle diez pesos. Hechos similares conturban el entendimiento y la
“tesis” de Raskolnikov queda descartada.
Veamos. Todo el mundo, y con razón, pide justicia.
Pero ¿a qué justicia recurrimos? ¿Hablamos de jueces probos o de
corruptos? Porque conocemos muy bien a los que han asumido el cargo
merced a jugarretas descerebradas, o nombrados por magistrados que
“acomodan” a parientes, amigos e amantes inservibles, sin que se les
caiga la cara a pedazos. En el plano político, de uno u otro lado, no
sabemos conducirnos sino a dentelladas. Cuando el raciocinio cede lugar a
las svásticas, ¿no significa que sólo un nazi sería capaz de
exhibirlas? ¿Y qué ocurre cuando el Estado propone el rostro de una vaga
ideología que carece de explicación?
Somos los lobos de Hobbes.
Licantropía que deriva en un peculiar cariz de antropofagia. ¿Quién se
come a quién? Una mirada al pasado, al azar, enseña que comerse a otra
persona no poseía un tinte metafórico.
En Titus Andronicus de Shakespeare, los hijos de
Tamora violan a Lavinia (hija de Titus, general romano en la guerra
contra los godos). Luego le cortan las manos y la lengua, a fin de que
no pueda hablar ni escribir. Titus termina degollando a los violadores y
con sus carnes cocina un pastel que Tamora come con deleite. Pero
retrocediendo en el tiempo nos encontramos con un amigo de Sófocles
llamado Herodoto, padre de la Historia al menos occidental (Siglo V
antes de Cristo). En Los nueve libros de la Historia, cuenta que el rey
Astiages soñó que su hija Mandana orinaba tanto que llenaba la ciudad e
inundaba toda el Asia. Temeroso, la entrega en matrimonio a un persa
llamado Cambises. Mandana queda embarazada, y cuando nace Ciro, Astiage
convocó a Hárpago, uno de sus familiares y el más fiel de los medos, y
le ordena que mate al niño y lo sepulte. Incapaz de hacerlo, Hárpago
entrega el niño a Mitríades, un pastor cuya mujer embarazada acaba de
parir un hijo muerto. Se adueñan de Ciro y entierran al otro. Para no
hacer largo el cuento: el vaquero revela la verdad a Astiages y éste
manda degollar al hijo de Hárpago. “Lo hizo pedazos, asó unos, coció
otros, los aderezó bien y en un banquete obsequió a Hárpago la carne de
su hijo, con la que se deleitó”. Etcétera.
¿A qué viene narrar estas encantadoras atrocidades?
Ociosa pregunta, ya que se parangonan y calzan ajustadamente al estilo y
hechos perpetrados por la dictadura militar que asoló al país, pues la
antropofagia adquiere variados matices.
Hacer desaparecer a un ser
humano equivale a “comerlo”, a servirlo como modelo en el festín de la
muerte. Y también hay niños de por medio, así que la forma carece de
interés: el contenido es el mismo.
Hoy día tiene otras connotaciones para nada sutiles.
La principal es la que crece cada día, cada año: confrontación entre los
pudientes (¡qué término tan pragmático!) y los marginados, los llamados
pobres, cada vez más acentuada.
Un odio que hierve y no se atempera con
retóricas neoliberales. Caldea el ambiente. Cuando un intocable
irritado exclama “¡Negros de mierda!”, se asustaría de como lo llaman a
él esos “negros”. Con seguridad, de saberlo, sus temores y rencores se
multiplicarían. Se reclaman severas penas para ladrones, asesinos,
piratas y otros delincuentes, pero habría que preguntarse si no somos
los “normales”, los de “arriba”, los responsables de este enfrentamiento
cada vez más parecido a una guerra o a una lucha de clases. Desde
luego, es más sencillo echar la culpa, por ejemplo, a las drogas, cuando
lo correcto sería señalar a los fabulosos engendros que las
proporcionan. ¿Quién duda de la verticalidad? Lo que cae de arriba
repercute en un plano inferior. Uno se interroga entonces acerca de la
dirección en que miran los políticos.
¿Qué ven? ¿Qué avizoran? ¿Qué
piensan, si es que piensan? Siempre esperamos que la política sirve para
algo. Pero quizás Henry Miller tenga razón.
No obstante, conozco a políticos de gran honestidad,
visión e inteligencia. Hay otros, en cambio que hablan para no decir
nada. Un primo hermano me confesaba: “Como siempre he sido corto de
entendimiento y me cuesta pensar, mi padre que era muy emprendedor, me
aconsejó que me enganchara en la política; después él se encargaría de
que me hicieran diputado”.
fuente: diario EL LITORAL.- SANTA FE
6 DE oCTUBRE 2012.
fuente: diario EL LITORAL.- SANTA FE
6 DE oCTUBRE 2012.























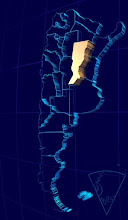


No hay comentarios:
Publicar un comentario